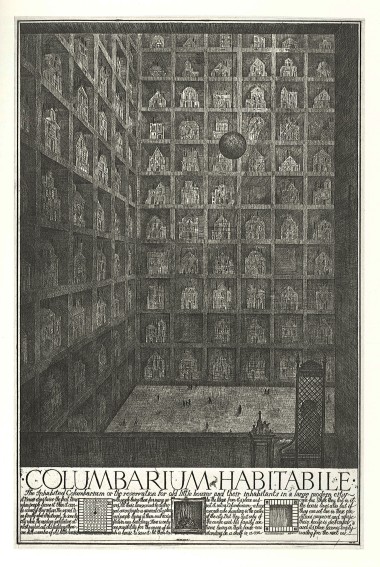Roman Opalka pintando el infinito en su estudio el 9 de junio de 2010 a las 19.11.
Una de mis alumnas de la universidad de Chicago, Katia Mitova, vino hace no mucho a mi despacho con un problema. Era un problema completamente distinto a los que suelen tener los estudiantes, es decir, no se refería a ninguna asignatura ni a ningún trabajo fuera de plazo. Se trataba de unos papeles que le había enviado su madre.
La madre de Katia vivía en Sofía, en un edificio en el que también vivían otras mujeres de su edad, viudas como ella, algunas desde la Segunda Guerra Mundial. Estas mujeres se evadían de la soledad manteniendo un vínculo estrecho entre ellas. Muy rara vez se veía sola a alguna; iban en grupo a hacer la compra, a pasear por el parque, o simplemente a sentarse a tomar el sol. Por la tarde jugaban a las cartas o veían la televisión. La más anciana y débil de todas, Anna K., se veía cada vez menos con las demás, por el deterioro de la visión y la pérdida de audición que padecía. Era opinión común que no le quedaba mucho tiempo de vida. Un día llamó por teléfono a la madre de Katia y le pidió que fuera a verla. Recostada en la cama, Anna K. le dijo que quería darle algo que había tenido durante años, pero con lo que no había sabido qué hacer. Pero antes debía contarle su historia.
Al parecer, Anna tenía un hermanastro. Su madre había estado casada brevemente con un ingeniero ruso que, al enterarse de que iba a ser padre, volvió a la Unión Soviética, justo antes de que naciera su hijo Marin. La madre de Anna, aún en la veintena y atractiva, se fue a vivir con un joven y prometedor periodista que se hizo cargo de ella y de su niño. En menos de un año tuvieron a Anna, y al cabo de dos se mudaron a una casa más amplia. Desde el principio, Anna y su hermanastro estuvieron muy unidos. Dos años mayor que ella, Marin era su referente y su protector: la acompañaba al colegio, la ayudaba a hacer los deberes y le decía de qué chicos podía ser amiga y de cuáles no. Era un estudiante excelente, y durante su adolescencia escribió poemas, que recibieron los elogios de sus profesores y la admiración a regañadientes de los demás estudiantes. Pero Anna recordaba que las cosas empezaron a cambiar cuando su hermano tenía dieciséis años. Marin volvía del colegio y, en vez de salir a la calle con sus amigos, se encerraba en su habitación. Pensaban que trabajaba en sus poemas. Su aislamiento de los demás, incluso de Anna, fue creciendo, y por momentos parecía crispado y hostil. Siguió yendo a la escuela, pero manifestando a las claras que no quería estar allí. Al final, les dijo a sus padres que dejaba los estudios. Ellos, por supuesto, insistieron en que siguiera, y durante días no se oyeron más que discusiones amargas y a gritos. Una noche, Anna vio desde su ventana que Marin iba a la parte trasera de la casa y quemaba, según creyó ella, los poemas que había estado escribiendo. Por la mañana, Marin se había marchado. La nota que dejó solo decía que se iba a la Unión Soviética a conocer a su “verdadero” padre. Pero en su prisa por irse de casa, olvidó llevarse un cuadernito que había escondido en el fondo de su armario y en el que había escrito seis fragmentos autobiográficos muy contradictorios, fantasiosos y confusos.
Anna pensó que su viaje debió de ser largo y duro, porque pasaron meses hasta que el padre de Marin les informó de que había llegado. Había llegado, pero se había marchado muy poco tiempo después. Fue llamado a las filas del Ejército Rojo y enviado al frente alemán. Allí fue donde, durante algunos de los combates más feroces de la guerra, volvió a la poesía, escribiendo sus poemas en un cuadernito que guardaba en el bolsillo del pecho. En febrero de 1942, lo mató una bala alemana que atravesó sus poemas y le alcanzó el corazón. Enterraron el cadáver en una fosa común, donde permanece. Al padre de Marin le enviaron el cuaderno, un crucifijo y algo de dinero. Al no saber qué hacer con el cuaderno, decidió enviárselo a su exmujer, quien lo guardó en una caja junto a los seis fragmentos autobiográficos. Anna no supo nada de la caja hasta que murió su madre; la heredó entonces junto a sus otras pertenencias. No había indicios de que su madre hubiese intentado leer los poemas, muchos de los cuales seguían pegados con sangre seca. Anna confesó que, aunque sí lo había intentado, se dio por vencida tras leer los primeros. El agujero, decía, constituía un problema. Al final, le pasó los poemas y los escritos autobiográficos de Marin a la madre de Katia, pensando que esta, por su formación, sería su receptora definitiva. Katia, que nunca había oído hablar de Marin, estaba encantada con la oportunidad de “descubrir” la obra del joven poeta. Su alegría duró poco, ya que pronto quedó desoladoramente claro que lo que le habían dado eran los escasos restos de la vida interior de un joven, y que el agujero que había dejado la bala, además de recordar su muerte, seguramente anulaba el sentido de sus poemas.
Katia vino a mi despacho con su traducción de los fragmentos autobiográficos, que le parecían de especial interés. Los poemas, dijo, le llevarían más tiempo. El problema era que se consideraba responsable de la existencia póstuma del joven poeta. Y resultaba Obvio que esa responsabilidad no quería llevarla en solitario. Me preguntó si yo podría echarle un vistazo a lo que había hecho y darle algún consejo sobre la manera de proceder. He aquí los fragmentos:
1. Nací en la ladera de un monte en pleno invierno. Mi madre me dice que la nieve llegaba hasta el segundo piso y que tuvieron que cavar un túnel para abrir la puerta principal. Esto sucedió el 3 de febrero a las afueras de Vratsa. Pesé cuatro kilos y medio al nacer y todo el mundo pensó que me convertiría en un gigante. Por mi estatura la gente creía que yo era por lo menos un año mayor de lo que era. Y de ahí que se pusieran en mí unas expectativas considerablemente mayores que en otros niños de mi edad.
2. Siendo muy joven, escribí con nombre falso una obra maestra en prosa. No me importa, al menos a mí, ni debería importarle al lector, que este libro tan increíblemente precoz esté agotado. Basta con que lo escribiera. La gloria de ese logro fue la tumba de mis esperanzas. Tuvo una gran repercusión en Bulgaria, así como en Francia, Alemania y Finlandia. El único beneficio que coseché fue la publicidad. Me convertí en el muchacho de catorce años más fotografiado de la historia de la literatura búlgara. Pero eso no tiene importancia. Lo que sí la tiene es que comencé a interesarme por la poesía, y eso ha significado mi ruina.
3. Llevamos años viajando para escapar de la sombría ciudad que me vio nacer, un pequeño puerto de mar de casitas oscuras, todas ellas con una chimenea de la que nunca dejaba de salir humo. Seguíamos adelante sin importar las ventajas que a la larga se podrían haber dado de habernos quedado en un sitio concreto. Guardábamos nuestras pocas pertenencias y nos íbamos a la siguiente ciudad, pasando los días en algún hotel barato o en alguna pensión. Lo que hacía mi padre, además de cambiar de trabajo, es un misterio. Nunca sabré si se iba o lo despedían. Mi madre, cuando le preguntaba, se encogía de hombros y suspiraba. Mi educación fue fragmentada y deficiente, lo cual, como no les importaba a mis padres, tampoco me importaba a mí. Mi padre tenía una enorme barba negra que le llegaba hasta el comienzo de la barriga; mi madre tenía una cabellera larga y oscura que le llegaba al final de la espalda. Hacían una pareja perfecta.
4. Vivimos durante largo tiempo en tiendas de campaña. A mi padre le gustaba estar al aire libre, dormir en el suelo y pasar varios días sin lavarse. La higiene personal no era una prioridad para mis padres. Incluso a mi madre la envolvía un fuerte olor a tierra. Viajamos en camello a lugares como Shiraz, Isfahán, Tabriz, Teherán, Bagdad y Basora. Mi padre era comerciante, compraba y vendía alfombras y baratijas. Mi madre murió cuando yo contaba ocho años. En aquel entonces me enviaron a vivir con su hermana a Sofía, donde asistí a la escuela y saqué malas notas. A mi padre lo mató un estadounidense que deseaba una alfombra que mi padre no quería vender.
5. Llevo toda mi vida intentando superar mi nacimiento, pero una y otra vez ese acontecimiento lamentable me deja bloqueado. De acuerdo, viniste al mundo, me suelo decir, pero, ¿por qué no marcas el comienzo de tu vida cuando viste por primera vez un árbol o aprendiste a nombrar el sol? ¿Por qué tiene que haber un solo comienzo? ¿Por qué no ser un hombre con múltiples nacimientos?
6. Cuando nací, la mujer que estaba tendiendo la ropa en el patio de al lado se arrancó a cantar, y al momento todas las demás mujeres de Varna se pusieron a cantar, y los hombres que andaban por la playa contemplando el mar se volvieron hacia los montes que tenían tras de sí. Los perros que iban a su lado se levantaron sobre las patas traseras y aullaron. ¿Qué tuvo mi nacimiento que suscitó, de un modo súbitamente mágico, semejantes signos de aprobación a los que siguió una fría indiferencia?
Lo que me llamó la atención de estos fragmentos era el deseo de Marin por estar en cualquier sitio salvo aquel en que nació, y por encontrar una alternativa a una banalidad que sentía que lo aprisionaba. Manifiestan además cierto sentido del humor en relación a sus padres, quienes parecían una combinación infeliz de lo exótico y lo grotesco. A todas luces, deseaba encontrarse en su obra, el único mundo sobre el que se sentía con control.
Mientras leía estos fragmentos, empecé a preguntarme qué tipo de poemas había escrito Marin. Dudaba mucho de que fueran lo que la mayoría de nosotros consideramos poemas de guerra, poemas que expresan los horrores de la batalla, o que hablan con tristeza de los heridos o los muertos, o que rinden homenaje al valor. Sospechaba que serían más imaginativos, e incluso surrealistas. Puede que el desasosiego que encontré en su prosa caracterizase sus poemas. Luego se me ocurrió que los fragmentos autobiográficos equivalían a una anulación de su persona. Eran un conjunto de rectificaciones que sugerían una presencia negativa, es decir, alguien que niega su propia existencia acogiendo la idea de que es otra persona. ¿No decía en el quinto fragmento “Llevo toda mi vida intentando superar mi nacimiento”?
No pude evitar pensar en lo horriblemente apropiado que resultaba el agujero de bala en mitad de los poemas. Si hubo alguna vez una presencia negativa, era esa. La muerte de Marin parecía proyectada solamente para él. Al imaginarme sus poemas, empecé a pensar menos en lo que serían y más en el agujero que había en su centro. Pensé incluso que lo que rodeaba ese vacío podía resultar irrelevante, que el auténtico poema residía en el vacío mismo.
¿Necesitaba ser traducido el vacío? Y si el vacío era la característica dominante de los poemas, ¿importaba lo que lo rodeaba? De pronto, me vino a la mente un verso de uno de mis primeros poemas: “Donde sea que esté, yo soy lo que falta”. No es de extrañar que situara tan fácilmente el valor de los poemas de Marin, aun sin haberlos leído, en lo que faltaba de ellos. Tuve una intuición de lo que no estaba allí. No, el vacío no necesitaba traducción. Pero si yo tuviera que rellenar el vacío con lo que sentía que aquella bala arrebató, ¿lo haría con la traducción o con la reescritura? Seguro que cambiaría lo que consideraba el carácter central de los poemas, lo que les daba, a mi juicio, su dimensión trágica. En otras palabras, los normalizaría, los haría parecer otros, y los sometería a juicio sin consideración alguna por eso mismo que los distinguía. También podría ser una suerte de falsificación. Quiero decir, si lo que existía antes del vacío estaba escrito en búlgaro, ¿cómo iba yo a añadir en inglés la parte original que faltaba? Me lo estaría inventando, no traduciendo. Como traductor, además, yo no era partidario de tomarme libertades. Pero si yo tradujera de un idioma que no conozco, ¿podría decirse que me estaba tomando libertades? ¿Puede alguien traducir de un idioma que desconoce? Algunos afirman que sí, pero lo que en realidad hacen es editar la versión literal de otra persona. Puesto que no deseaba escribir nada donde estaba el vacío, tales consideraciones me parecían puramente académicas. Mi obligación era conservar el vacío, incluso sin conocer qué me podía deparar el resto de esos poemas. Creí en su modesta y fatídica vacuidad. ¡Cómo podría perfeccionar lo que en sí es tan claro e indivisible! Mi atracción por el vacío de los poemas de Marin era tan poderosa que se me ocurrió en broma borrar la parte que estaba escrita, ampliando así el vacío hasta crear poemas invisibles. No existían precedentes de semejante estrategia, porque, obviamente, no habían sobrevivido. Me fascinó tanto esta idea que por poco no llamo a Katia para decirle que podríamos eximirla de tener que traducir los vestigios escritos de los poemas de Marin. Pero resultaba evidente que este plan, en lugar de ampliar el vacío, lo eliminaría. El vacío necesitaba conformarse como circunferencia. Es decir, tenía que significar nada en vez de ser nada. Por traer a Wallace Stevens, se trataba de tener “la nada que hay” en vez de la “nada que allí no haya”.
Luego, empecé a preguntarme qué pasaría con el vacío si el poema que lo circunda era malo o simplemente mediocre. ¿Quedarían dañadas la claridad, la precisión y la belleza del vacío? Si lo que Marin había escrito no era bueno, ¿sería un error hacer lo que yo consideraba cambios para salvar el poema? Es muy probable. Pero, por otro lado, un buen poema que rodeara el vacío, ¿no haría mucho más emotiva la presencia de este? Con todo, ¿qué podría escribir yo para hacerle justicia. No se me ocurrió nada. La influencia del vacío era abrumadora.
Para liberarme de esta valoración desmedida del vacío, decidí que tendría que rellenarlo. Al principio, pensé que debía ver lo que quedaba de los poemas de Marin. Luego me pareció que podía resultar más interesante si escribía sin más varios poemas circulares que encajaran en los suyos. Lo único que necesitaba era la medida del agujero. Me resistía a llamar a Katia para contarle mi plan; lo más probable es que se quedara escandalizada. Seguro que respondía que mi plan menoscababa el recuerdo solemne de la muerte de Marin. Después de todo, el agujero era lo que hacía sus poemas tan irrefutablemente personales. Por supuesto, podría escribir pequeños poemas circulares y prescindir de las palabras circundantes de Marin.
Luego, podría ampliar lo que empezarían siendo poemas circulares hasta hacerlos poemas con forma rectangular. En otras palabras, podría rellenar
el agujero y escribir unas poemas que destruyeran todo lo que existiera de los originales. No era algo bonito, así que la única justificación que cabía era que mi poesía fuese mejor que la suya. Cosa discutible, puesto que aún no había visto los poemas de Marin.
Tampoco había considerado la posibilidad de que los poemas de Marín fueran muy buenos, demasiado buenos como para ser traducidos por Katia, demasiado buenos como para que yo jugara con ellos. Tal vez mi fascinación por lo que faltaba en los poemas de Marin, y por convertir eso en lo que pensaba que debía conservarse, era solamente una forma inconsciente de reconocer que a mi propia obra le faltaba algo, algo fundamental alrededor de lo que se cernían las palabras que había podido escribir, las cosas que había podido decir. Pero, ¿por qué iba a encumbrar yo aquello en lo que había fracasado? No, esta interpretación no tenía ningún sentido. Es decir, el hueco se había convertido para mí en un espejo, un espejo en el que no veía nada. Allí habían estado mis rasgos, vi un vacío -una apertura- infinito e imposible de analizar. Marin era mi doble. Su ausencia era mi ausencia. “Donde sea que esté, yo soy lo que falta”. Este verso era el mensaje de los poemas de Marin, pero yo lo había escrito años antes de conocerlos.
Llamé a Katia y le dije que me gustaría ver los poemas, cuando lo que en realidad quería ver era el agujero. Cuando me trajo los poemas, que había arrancado del cuaderno con espiral, quedé impresionado con su fragilidad. Sostuve uno ante la ventana, a contraluz, y luego contra la pared blanca de mi salón. Seguí mirándolo, sosteniéndolo, y después lo sujeté con firmeza. Me lo acerqué a los ojos y a través de él miré el mundo que había fuera. ¿Qué más podía hacer? Pasó un coche. Una ráfaga de viento sacudió unas cuantas hojas de los árboles. Unos cuervos cruzaron por delante de mí.
Mark Strand. “Desde los anales de la traducción”. De la nada y otros escritos. Turner. Madrid, 2015. Traducción de Juan Carlos Postigo.
Descarga este texto en formato PDF.